Ramadán era un buen
tipo. Más bien bajo y de complexión robusta, hablaba un perfecto castellano,
adquirido durante su estancia en Alicante cursando estudios. Me caía bien, y
creo que él a mí también me tomó un cierto aprecio. El día que nos despedimos
nos dimos un fuerte abrazo; unos ojos vidriosos por la emoción atestiguaban la
sinceridad del momento. Tuve a bien en esos instantes obsequiarle con una sustanciosa
propina:
—Pero esto es demasiado
—me dijo.
—Todo depende —respondí.
—Con esto os podríais
haber alojado en el Sheraton.
—¡Qué más dará! Lo que tú me has dado no tiene precio.
Ramadán fue nuestro
guía durante un viaje organizado que mi fiel compañera y yo realizamos a Egipto. Como muchos de los guías del
país tenía amplios conocimientos históricos, conocimientos que, no
especialmente circunscritos a la historia egipcia, iban mucho más allá de los
necesarios para ejercer su trabajo. El bueno de Ramadán estaba preparando una
tesis acerca de los tutmósidas, y en especial, sobre el reinado de Hatshepsut; la magnífica y hermosa reina
Hatshepsut, como solía referirse a ella. La repetida coletilla
de nuestro guía aludiendo constantemente a su idolatrada gobernanta fue motivo
de guasa en más de una ocasión, principalmente el día que visitamos Deir el-Bahari. Visto en perspectiva,
añado la paciencia como una más de sus virtudes.
Habíamos volado desde El Cairo a Asuán para emprender el crucero de rigor por el Nilo. Valga decir que era un recorrido
que tenía una duración de diez días, lo que nos permitió seguir un tempo más lento que el de otros de su
misma especie.
Tomamos posesión de
nuestro camarote. Íbamos a permanecer en la ciudad tres días. El primero de
ellos tenía programadas algunas de las típicas actividades: poblado nubio, obelisco
inacabado, y para rematar la jornada, un extraño espectáculo de luz y sonido
en el Templo de Filae. El segundo día era de libre disposición y el
tercero estaba destinado a visitar Abu
Simbel.
Tenía bastante claro lo
que quería hacer en nuestro día libre:
—Escucha, Ramadán,
mañana vamos a ir a visitar el monasterio
de San Simeón —dije.
—Imposible —respondió—.
No podéis ir hasta allí solos.
—Está solo a un par de
kilómetros. No veo el problema.
—Pues lo hay. No
puedes saltarte la disciplina de grupo. No estoy autorizado a dejaros ir.
Además, aquí hay que ir con la policía turística.
—Pues vamos a ir. Nadie
tiene porque saberlo.
—Digo que no.
—Bueno,…. no vamos
—concluí con poca convicción.
Al cabo de unas horas
Ramadán se me acercó con expresión conspiradora:
—Piensas ir ¿verdad?
—me preguntó.
—Pues sí.
—Ya imaginaba. Haremos
lo siguiente, vamos a reunir al grupo. Con tres o cuatro más que se apunten
organizo la excursión.
No fueron tres o cuatro
los que se sumaron. Gracias a una tenaz labor de proselitismo cantando las
bondades del cristianismo copto, el
grupo entero se apuntó a la aventura. A nuestro guía le tocó prepararlo todo
rápidamente: a precio de coste Ramadán,
le advertí con sorna. Me devolvió una mirada chisposa acompañada de sonrisa pícara
que me hizo soltar una sonora carcajada.
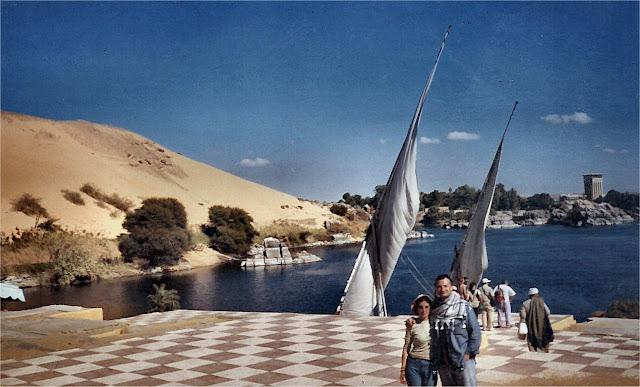 |
| Asuán. Embarcadero en la ribera occidental del Nilo |
Embarcamos en unas falúas que nos llevaron, bordeando por
su parte sur la isla Elefantina,
hasta un rústico muelle de piedra en la ribera occidental del Nilo. La
temperatura era agradable, fresca, incluso; faltaban tan solo unos pocos días
para celebrar la Navidad.
Allí esperaba un grupo
de camelleros para llevarnos hacia el monasterio. Algunos, no obstante, optamos por caminar; personalmente
no tengo especial devoción por montar en camello, por muy folclórica que sea la
estampa. Simpatizo, en este caso, con las lúcidas apreciaciones que la escritora y egiptóloga Amelia Edwards realizó en 1877 en su Mil millas Nilo arriba, un extraordinario relato, no exento del tufillo elitista victoriano, que gracias a la traducción de Rosa Pujol, adquirí en el Museo Egipcio de Barcelona: «Hoy día los paseos en
camello que se hacen en Assuán son de lo más tópico... Los árabes realizan
estos pequeños trayectos mucho más placentera y expeditivamente a lomos de
burro. Tienen buen cuidado, de hecho, en no trepar a un camello, si pueden
evitarlo. Pero para el viajero impresionable, el camello de Assuán es de
rigueur... El hacer que un camello se siente o se levante, son representaciones
expresamente diseñadas para infligir un completo dolor corporal al jinete...
Sin embargo, cabalgarlo es aún más complicado que sus articulaciones, y más
insufrible que su carácter. Tiene cuatro pasos: el paso de paseo corto, como el
bamboleo de un bote con mar rizada; otro paso de paseo largo que te disloca
todos los huesos del cuerpo; un trote que te reduce la imbecilidad; y un galope
que significa la muerte súbita».
 |
| Asuán. Camelleros |
Transitando por aquel
solitario paraje, uno no puede por menos que retrotraerse a los incipientes
tiempos del cristianismo egipcio y sentir, a muy diminuta escala, algo de
aquella persuasión con la que el desierto logró cautivar a los ascetas. Porque
fue aquí, en el País del Nilo, y
también simultáneamente en las soledades del desierto sirio, allá por los
siglos III y IV de nuestra era, donde algunos creyentes se entregaron a Dios a
través de la apotaxia o renuncia al
mundo. Con ellos comenzó el tiempo de los llamados Padres (y Madres) del
desierto, una nueva forma de entender la espiritualidad, el monaquismo, que se expandiría por toda
la cristiandad.
Aparecieron pronto las
primeras hagiografías, configurando un género literario propio, donde se
narraban las peripecias de aquellos creyentes en busca del don de la impasibilidad o apatheia. Fue la Vida de
Antonio, escrita por Atanasio, una
de las que tuvo mayor predicamento por el mundo romano de aquel entonces. Pero especial
mención merece la labor de Pacomio, dotando
lo que inicialmente fue una vocación eremita o en soledad, de una nueva
dimensión a través del coenobĭum,
esto es, el cenobitismo o la vida en
comunidad.
No tardaron algunos de los
prohombres de la cristiandad en loar las virtudes de los ascetas egipcios; por
ejemplo Jerónimo, con las Vidas de Hilarión y Pablo el ermitaño,
así como en su traducción del griego al latín de las Reglas de Pacomio, primera regulación de la vida monástica que se
conserva. En este sentido, los Padres capadocios miraron con admiración a sus
homólogos coptos y Evagrio Póntico
se dio a la labor de sistematizar todas aquellas enseñanzas recibidas en el día
a día del cenobio.
Al poco, corrieron
entre las comunidades cristianas algunas recopilaciones que daban cuenta de todo
ese avivamiento espiritual, una llama que parecía arder con mayor vigor entre
las arenas de la Tebaida: la Historia
monachorum in Aegypto, atribuida a un discípulo de Rufino de Aquilea, y la Historia
Lausíaca escrita por el gálata Paladio,
ya a inicios del siglo V, dan cuenta de ello.
A la entrada del
amurallado monasterio un anciano, que resultó ser de lo más dicharachero que
había entre el paisanaje, nos esperaba para hacernos de guía.
El monasterio de Anba Hatre (también llamado de Abu Hadri o Deir Amba Samaan) fue
construido a finales del siglo VI e inicios del VII. Pero en los siglos X y XI se
llevó una importante reconstrucción, añadiéndose sus estructuras más relevantes.
Durante este tiempo alcanzó su momento de mayor actividad. En el año 1173 fue atacado por Saladino, quien se había hecho con el control del sultanato egipcio, destituyendo la dinastía fatimí. El territorio de Asuán era clave para asegurarse la zona fronteriza con Nubia. No obstante, las actividades del cenobio continuaron adelante. Una crónica-inventario
del siglo XIII realizada por el sacerdote copto Abu al-Makarim (atribuida erróneamente a Abu Salih el armenio) da cuenta que el enclave seguía en activo por esa
época: «Hay también aquí un monasterio del santo Abû Hadrî, que se encuentra en
las montañas del oeste y está habitado por monjes». Se calcula que albergaba a unos 300 monjes, y que a su vez podía dar cobijo a cientos de peregrinos.
No muchos años después,
se sabe, el lugar fue abandonado. Las fuentes consultadas indican un escueto abandono por escasez de agua. Le
pregunté a nuestro anciano guía acerca de esta cuestión, a lo que respondió,
con gran profusión de movimiento de manos señalando extramuros, que
anteriormente el cauce del Nilo pasaba
muy cerca del enclave. Cuando el río varió su cauce, la falta de un
abastecimiento regular de agua imposibilitó la vida de aquella comunidad de
monjes. De la veracidad de la explicación, valga decir, no me hago responsable. Otras fuentes señalan el año 1321 como la fecha en que fue abandonado a causa de las muchas incursiones de los saqueadores del desierto.
El monasterio debe su
nombre a un anacoreta, Anba Hantre, también citado como Hadra o
Hadri, que tras un retiro de varios años
siguiendo el ejemplo de San Antonio,
llegó a ser nombrado obispo de Asuán a finales del siglo IV por Teófilo
de Alejandría, un patriarca cuya memoria queda algo oscurecida por las
formas en que reprimió el paganismo.
 |
| Asuán. Monasterio de Anba Hatre. |
La visita discurrió según
sus fueros; amenizada en todo momento por el anciano guía, quien tenía una
especial querencia, rayana en la picardía, al grupo formado por mi fiel
compañera y tres amigas de una población del Maresme con quiénes habíamos
entablado una cordial relación.
A pesar del estado
ruinoso del conjunto fue fácil distinguir las diversas estructuras del mismo, destacando
el abovedado corredor, que se encuentra en el interior de la gran torre que preside el recinto,
con las austeras celdas de los monjes distribuidas a ambos lados. Llegado el momento hicimos
una simpática parada en el recorrido; el guía nos hizo tomar asiento sobre las bases
circulares de piedra que cubrían el suelo del antiguo refectorio, y allí
continuamos la charla al tiempo que nos obsequió con una taza de té.
 |
| Asuán. Monasterio de Anba Hatre. Iglesia construida en el siglo XI. |
En la terraza inferior
del recinto destacan los restos de la iglesia, en los que curiosamente aún
pueden observarse importantes trazas de los frescos que la cubrían. En el correspondiente al ábside central aparece clara la representación de un pantocrátor. En sus tiempos
el habitáculo estaba coronado de las típicas cúpulas oblongas del periodo
fatimí. Hoy día no se conserva nada de ellas.
Continuamos la visita
distinguiendo, aquí y allá, los hornos para cerámica, las prensas para aceite,
diferentes estancias de almacenaje, tumbas, etc. Pero nuestro simpático cicerone guardaba su as en la manga para
el broche final. Con aire misterioso nos invitó a seguirlo hasta el extremo sur
del recinto. Allí, anexa a la muralla, una amplia estancia en la que se
podía distinguir su estructura en forma de arcos, resaltaba del resto.
—¿Qué pensáis que esto?
—preguntó el guía.
—Una biblioteca
—respondí rápidamente con bastante petulancia.
Cada miembro del grupo dio
su parecer a la cuestión:
—Para guardar los
camellos
—Una cocina
—Unas celdas de castigo
—concluyó algún descabellado.
El anciano se marcó un
silencio escénico mientras dejaba escapar una sonrisa socarrona; en aquel
instante intuí lo que podría ser. Sabedor que había captado nuestra completa
atención se puso en cuclillas y apretó con
fuerza el rostro. Todos entendimos lo que aquello significaba. El espacio se lleno
de carcajadas. El anciano guía mostraba una expresión de lo más satisfactoria,
fue su cariñosa y escatológica despedida.
Ya caída la noche,
mientras cenábamos en nuestro barco, Ramadán se felicitaba por todas las
declaraciones en positivo que le llegaban de la excursión.
Aquel día, que se
originó con un pueril acto de rebeldía, marcó un punto de inflexión que nos
deparó momentos muy felices a lo largo del crucero.
Lecturas
recomendadas:
- Meinardus, Otto. (1999). Two Thousand Years of Coptic Christianity. El Cairo: The American University in Cairo Press.
- France, Anatole. (2013). Tais. Madrid: Reino de Cordelia. (Edición de la traducción de Luis Ruiz Contreras, revisada y prologada por Luis Alberto de Cuenca).
- Edwards, Amelia B. (2003). Mil millas Nilo arriba. Barcelona: Turismapa, S.L. (Traducción de Rosa Pujol).


No hay comentarios:
Publicar un comentario